En 1907 se celebró en Amsterdam un congreso anarquista internacional. Uno de los asuntos tratados fue la actuación de los anarquistas dentro de los sindicatos. En el debate se enfrentaron dos militantes de reconocida solvencia: Monatte y Malates-ta. Por la actualidad de los argumentos y porque nunca antes se habían publicado en castellano, hemos creído conveniente traducirlos.
Pierre Monatte.- Mi deseo no es tanto hacer una teórica del sindicalismo revolu-cionario como mostrároslo en acción, hacien-do hablar así a los hechos. El sindicalismo revolucionario a diferencia del socialismo y del anarquismo que lo han precedido, no se ha afirmado tanto por las teorías como por los actos, y es en la acción más que en los libros donde hay que buscarlo.
Habría que estar ciego para no ver todo lo que tienen en común el anarquismo y el sindicalismo. Ambos persiguen la completa extirpación del capitalismo y del trabajo asalariado por medio de la revolución social. El sindicalismo, que es la prueba del despertar del movimiento obrero, ha recordado al anarquismo sus orígenes obreros; por otra parte, los anarquistas han contribuido bastante a conducir al movimiento obrero hacia la vía revolucionaria, y a popularizar la idea de la acción directa. Así pues, sindicalismo y anarquismo han reaccionado uno con el otro, en beneficio del uno y el otro.
En Francia, en el marco de la Confederación General del Trabajo (CGT), han nacido y se han desarrollado las ideas sindicalistas revolucionarias. La Confederación ocupa un puesto totalmente aparte en el movimiento obrero internacional. Es la única organización que, declarándose claramente revolucionaria, permanece sin vínculo alguno con los partidos políticos, ni siquiera los más avanzados. En la mayor parte de los demás países, la socialdemocracia desempeña el papel principal. En Francia, la CGT deja muy lejos, tanto por la fuerza numérica como por la influencia ejercida, al partido socialista: pretende representar exclusivamente a la clase obrera y ha rechazado de plano todas las insinuaciones que se le han hecho desde hace algunos años. La autonomía ha sido la base de su fuerza y tiene intención de seguir siendo autónoma.
Esta pretensión de la CGT, su rechazo a tratar con los partidos, le ha valido por parte de los adversarios exasperados el calificativo de anarquista. Sin embargo, eso no es cierto. La CGT, amplia agrupación de sindicatos y de uniones obreras, no tiene doctrina oficial. Pero están representadas en ella todas las doctrinas y gozan de igual tolerancia. En el Comité Confederal hay cierto número de anarquistas; se encuentran y colaboran con socialistas cuya mayoría -conviene decirlo de paso- no es menos hostil que los anarquistas a toda idea de entendimiento entre los sindicatos y el partido socialista.
La estructura de la CGT merece ser conocida. A diferencia de tantas otras organizaciones obreras, no es ni centralista ni autoritaria. El Comité Confederal no es, como creen los gobernantes y los periodistas de los diarios burgueses, un comité director, que reúne en sus manos lo legislativo y lo ejecutivo: está desprovisto de toda autoridad. La CGT se gobierna de abajo arriba: el sindicato no tiene otro amo que si mismo; es libre de actuar o de no actuar; ninguna voluntad externa entorpecerá o desarrollará su actividad.
Por tanto, en la base de la Confederación está el sindicato. Pero éste no se adhiere directamente a la Confederación; sólo puede hacerlo por medio de su federación corporativa, por una parte, y de su bolsa de trabajo, por otra. La unión de las federaciones entre ellas y la unión de las bolsas son lo que constituye la Confederación.
La vida confederal está coordinada por el Comité Confederal, formado a la vez por los delegados de las bolsas y los de las federaciones. A su lado funcionan comisiones internas. Se trata de la comisión del periódico (La Voix du Peuple), la comisión de control (con atribuciones económicas), la comisión de huelgas y de la huelga general.
El congreso es, para la resolución de los asuntos colectivos, el único soberano. Cualquier sindicato, por pequeño que sea, tiene derecho a estar representado por un delegado elegido por él mismo.
El presupuesto de la Confederación es de los más módicos. No supero los 30.000 francos por año. La agitación continua que ha dado lugar al importante movimiento de mayo de 1906 en pro de la conquista de la jornada de ocho horas no ha consumido más de 60.000 francos. Una cifra tan mezquina causó, al ser divulgada, el asombro de los periodistas. ¿Cómo? ¡Con unos pocos miles de francos la Confederación pudo mantener durante meses y meses una agitación obrera tan intensa! Y es que el sindicalismo francés, si bien es pobre en dinero, es rico en energía, en entrega, en entusiasmo, y estas son las riquezas con las que no se corre el riesgo de convertirse en esclavo.
El movimiento obrero francés no se ha convertido en lo que vemos hoy día sin esfuerzo y sin tiempo. Desde hace treinta y cinco años -desde la Comuna de París- ha pasado por múltiples fases. La idea de hacer del proletariado, organizado en "sociedades de resistencia", el agente de la revolución social fue la idea madre, la idea fundamental de la gran Asociación Internacional de los Trabajadores fundada en Londres en 1864. La divisa de la Internacional era, como recordáis: La emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos. Y sigue siendo nuestra divisa, de todos nosotros, partidarios de la acción directa y adversarios del parlamentarismo. Las ideas de autonomía y de federación, que gozan de tanto favor entre nosotros, han inspirado antaño a todos los que en la Internacional se alzaron ante los abusos de poder del Consejo General y, tras el congreso de La Haya, adoptaron abiertamente el partido de Bakunin. Y aún más, la idea de huelga general, tan popular hoy, es una idea de la Internacional, que fue la primera en comprender la fuerza que reside en ella.
La derrota de la Comuna desencadenó en Francia una reacción terrible. El movimiento obrero fue detenido en seco, siendo asesinados o forzados a emigrar al extranjero sus militantes. Sin embargo, se reconstituyó, al cabo de unos años, al principio con debilidad y timidez; cogería fuerzas más adelante. En 1876 tuvo lugar un primer congreso en París: el espíritu pacífico de los cooperadores y mutualistas lo dominó de principio a fin. En el siguiente congreso, los socialistas alzaron la voz: hablaron de la abolición del trabajo asalariado. Por último, en Marsella (1879), los recién llegados triunfaron y dieron al congreso un carácter socialista y revolucionario más marcado. Pero pronto aparecieron las disidencias entre los socialistas de escuelas y las diferentes tendencias. En El Havre, los anarquistas abandonaron el congreso, dejando desgraciadamente el campo libre a los partidarios de los programas mínimos y de la conquista de los poderes. Solos, los colectivistas no llegaron a entenderse. La lucha entre Guesde y Brousse desgarró al naciente partido obrero, hasta llevarlo a la completa escisión.
No obstante, ni los guesdistas ni los brusistas (de los que los que se separaron más tarde los alemanistas) pudieron seguir hablando en nombre del proletariado. Éste, justamente indiferente a las querellas de las tendencias, había reformado sus uniones, que llamaba con el nuevo nombre de sindicatos. Abandonado a sí mismo, a resguardo de las envidias de las camarillas rivales a causa de su propia debilidad, el movimiento sindical fue adquiriendo poco a poco vigor y confianza. Creció. La Federación de Bolsas se constituyó en 1892, la Confederación General del Trabajo que, desde el principio se preocupó de afirmar su neutralidad política, en 1895. Entre tanto, un congreso obrero de 1894 (en Nantes) había votado el principio de la huelga general revolucionaria.
Por aquel entonces, numerosos anarquistas, asumiendo por fin que la filosofía no bastaría para hacer la revolución, entraron en un movimiento obrero que hacía nacer, entre los que supieran observarlo, las más bellas esperanzas. Fernand Pelloutier fue el hombre que encarnó mejor esta evolución de los anarquistas.
Todos los congresos celebrados posteriormente acentuaron cada más el divorcio entre la clase obrera organizada y la política. En Toulouse, en 1897, nuestros compañeros Delesalle y Pouget hicieron adoptar las llamadas tácticas del boicot y el sabotaje. En 1900 se fundó La Voix du Peuple, con Pouget como principal redactor. La CGT, saliendo del periodo difícil de sus comienzos, comprobaba todos los días su fuerza cada vez mayor. Se iba convirtiendo en una potencia con la que deberían contar a partir de ahora el gobierno, por una parte, y los partidos socialistas, por la otra.
Por parte del primero, apoyado por todos los socialistas reformistas, el nuevo movimiento tuvo que sufrir un terrible asalto. Millerand, convertido en ministro, trató de gubernamentalizar los sindicatos, de hacer de cada bolsa una sucursal de su ministerio. Agentes a sueldo suyo trabajaban para él en las organizaciones. Se trató corromper a los militantes leales. El peligro era grande. Fue conjurado gracias al entendimiento a que se llegó entre todas las fracciones revolucionarias, entre anarquistas, guesdistas y blanquistas. Ese entendimiento se ha mantenido, el peligro pasó. La Confederación -fortalecida desde 1902 por la entrada en su seno por la Federación de Bolsas, gracias a la que se realizó la unidad obrera- basa hoy día su fuerza en él; y de ese entendimiento ha nacido el sindicalismo revolucionario, la doctrina que hace del sindicato el órgano y de la huelga general el medio de la transformación social.
Pero -y quisiera atraer la atención de nuestros compañeros no franceses sobre este punto, de extrema importancia- ni la realización de la unidad obrera ni la coalición de los revolucionarios habrían podido, solos, conducir a la CGT a su grado actual de prosperidad y de influencia, si hubiéramos seguido fieles, en la práctica sindical, a ese principio fundamental que excluye de hecho a los sindicatos de opinión: Un solo sindicato por profesión y ciudad. La consecuencia de ese principio es la neutralización política del sindicato, el cual no puede ni debe ser ni anarquista, ni guesdista, ni alemanista, ni blanquista, sino simplemente obrero. En el sindicato, las divergencias de opinión, a menudo sutiles, artificiales, pasan a un segundo plano; de este modo el entendimiento es posible. En la vida práctica, los intereses priman sobre las ideas: todas las querellas entre las diferentes escuelas y sectas no lograrán que los obreros, al estar igualmente sometidos a la ley del trabajo asalariado, no tengan intereses idénticos. Este es el secreto del entendimiento que se ha establecido entre ellos, que da fuerza al sindicalismo y le ha permitido el pasado año, en el congreso de Amiens, afirmar con orgullo que se bastaba a sí mismo.
Resultaría seriamente incompleto si no os mostrara los medios con los que cuenta el sindicalismo revolucionario para llegar a la emancipación de la clase obrera.
Esos medios se resumen en dos palabras: acción directa. ¿Qué es la acción directa?
Hace tiempo, bajo la influencia de las escuelas socialistas, y sobre todo de la escuela guesdista, los obreros acudían al Estado con el fin de conseguir sus reivindicaciones. ¡No hay más que recordar a los cortejos de trabajadores, encabezados por diputados socialistas, que acudían a entregar a los poderes públicos las reclamaciones del Cuarto Estado! Como esta manera de actuar dio lugar a grandes decepciones, empezó a pensarse que los obreros sólo conseguirían las reformas que fueran capaces de imponer por sí mismos; en otras palabras, que la máxima de la Internacional que acabo de citar debía ser entendida y aplicada de la manera más estricta.
Actuar por sí mismo, contar sólo consigo mismo, eso es la acción directa. Ésta, no hace falta decirlo, adopta las más formas más diversas.
Su forma principal, o mejor dicho, su forma más llamativa, es la huelga. Arma de doble filo, se decía de ella antaño: arma sólida y bien templada, decimos nosotros, y que manejada con habilidad por el trabajador puede llegar al corazón de la patronal. Por la huelga, la masa obrera entra en la lucha de clases y se familiariza con las nociones que de ella se desprenden; con la huelga adquiere su educación revolucionaria, mide sus propias fuerzas y las de su enemigo, el capitalismo, toma confianza en su poder, conoce la audacia.
El sabotaje no tiene menos valor. Se formula así: A mala paga, mal trabajo. Como la huelga, se ha empleado siempre, pero hace sólo desde hace unos años ha adquirido un significado realmente revolucionario. Los resultados producidos por el sabotaje son considerables. Allá donde la huelga se mostraba impotente, lograba romper la resistencia patronal. Un ejemplo reciente ha sido el ofrecido como consecuencia de la huelga y derrota de los albañiles parisinos en 1906: los albañiles volvieron a sus puestos de trabajo con la resolución de darle a la patronal una paz más terrible que la guerra y, de común y tácito acuerdo, se empezó a ralentizar la producción diaria, como por casualidad, los sacos de yeso o de cemento se echaban a perder, etc. Esta guerra continúa todavía ahora y, repito, los resultados han sido excelentes. No sólo ha cedido la patronal a menudo, sino que de esa campaña de varios meses, el obrero ha salido más consciente, más independiente, más revolucionario.
Pero si considero el sindicalismo en su conjunto, sin detenerme más en sus manifestaciones concretas, ¡qué apología haría! El espíritu revolucionario se moría en Francia se moría, languidecía de año en año. El revolucionarismo de Guesde, por ejemplo, sólo era verbal o, peor aún, electoral y parlamentario; el revolucionarismo de Jaurès iba más lejos: era sencilla y abiertamente, ministerial y gubernamental. En cuanto a los anarquistas, su revolucionarismo se había refugiado orgullosamente en la torre de marfil de la especulación filosófica. Entre tantas flaquezas, por su propio efecto, nacía el sindicalismo; el espíritu revolucionario se reanimó, se renovó por su contacto, y la burguesía, por primera vez desde que la dinamita anarquista hubo acallado su grandiosa voz, ¡la burguesía tembló!
Ahora bien, lo importante es que la experiencia sindicalista del proletariado francés beneficie a los proletarios de todos los países. Y es tarea de los anarquistas hacer que esta experiencia se reinicie allá donde exista una clase obrera en proceso de emancipación. A ese sindicalismo de opinión que ha producido, en Rusia por ejemplo, sindicatos anarquistas, en Bélgica y en Alemania sindicatos cristianos y sindicatos socialdemócratas, compete a los anarquistas oponer un sindicalismo a la manera francesa, un sindicalismo neutro o, más exactamente, independiente. Del mismo modo que no hay más que una clase obrera, es necesario que sólo haya, en cada oficio y en cada ciudad, una organización obrera, un único sindicato. Con esta sola condición, la lucha de clases -liberada por fin de las disputas de escuelas o sectas rivales- podrá desarrollarse en toda su amplitud y obtener su máxima eficacia.
El sindicalismo, ha proclamado el congreso de Amiens en 1906, se basta a sí mismo. Esta frase, lo sé bien, no siempre ha sido bien entendida, incluso entre los anarquistas. ¿Qué otra cosa puede significar, sino que la clase obrera, mayor ya de edad, consiga por fin bastarse a sí misma y no confíe en otro para lograr su propia emancipación? ¿Qué anarquista podría cuestionar una voluntad de acción tan elevadamente afirmada?
El sindicalismo no pierde tiempo en prometer a los trabajadores el paraíso terrenal. Les pide que lo conquisten, asegurándoles que su acción no será en vano. Es una escuela de voluntad, de energía, de pensamiento fecundo. Abre al anarquismo, demasiado tiempo replegado sobre sí mismo, nuevas esperanzas y perspectivas. Así pues, que todos los anarquistas acudan al sindicalismo; su obra será más fecunda, sus golpes contra el régimen social más decisivos.
Como toda obra humana, el movimiento sindical no está desprovisto de imperfecciones, y lejos de ocultarlas, creo que es útil tenerlas siempre presentes con el fin de actuar contra ellas.
La más importante es la tendencia de los individuos a confiar la lucha a su sindicato, a su federación, a la Confederación, a la fuerza colectiva, cuando su energía individual podría haber sido suficiente. Nosotros, como anarquistas, apelando constantemente a la voluntad del individuo, a su iniciativa y a su audacia, podemos reaccionar vigorosamente contra esta nefasta tendencia a recurrir constantemente, tanto para los asuntos graves como para los baladíes, a las fuerzas colectivas.
El funcionarismo sindical despierta vivas críticas que, por otra parte, a menudo están justificadas. Puede ocurrir, y ocurre, que algunos militantes no asuman sus funciones para batallar en nombre de sus ideas sino porque tienen el pan asegurado. Pero no hay que deducir de ello que las organizaciones sindicales deban prescindir de liberados. Muchas organizaciones no pueden. Se trata de una necesidad cuyos defectos pueden corregirse mediante un espíritu crítico siempre alerta.
Errico Malatesta.- Declaro a continuación que sólo desarrollaré aquí las partes de mi pensamiento en las que estoy en desacuerdo con los oradores precedentes, y especialmente con Monatte. Hacerlo de otro modo sería infligiros esas repeticiones tediosas que se permiten en los mítines cuando se habla para un público de adversarios o de indiferentes. Pero aquí estamos entre compañeros, y sin duda ninguno de vosotros, al oírme criticar lo que hay de criticable en el sindicalismo, se verá tentado a tomarme por un enemigo de la organización y de la acción de los trabajadores, o de lo contrario ¡me conocería muy mal!
La conclusión a la que ha llegado Monatte es que el sindicalismo es un medio necesario y suficiente de revolución social. En otros términos, Monatte ha declarado que el sindicalismo se basta a sí mismo. Y eso, para mí, es una doctrina radicalmente falsa. Combatir esa doctrina será el objeto de mi discurso.
El sindicalismo, o más exactamente el movimiento obrero (el movimiento obrero es un hecho que nadie puede ignorar, mientras que el sindicalismo es una doctrina, un sistema, y debemos evitar confundirlos) ha encontrado siempre en mí un defensor a ultranza, pero no ciego. Ello es debido a que veía en él un terreno particularmente propicio para nuestra propaganda revolucionaria, a la vez que un punto de contacto entre las masas y nosotros. No necesito insistir en esto. Se me debe en justicia reconocer que no he sido nunca de esos anarquistas intelectuales que, cuando se disolvió la vieja Internacional, se encerraron benévolamente en la torre de marfil de la pura especulación; no he dejado de combatir, donde quiera que me encontrara, en Italia, en Francia, en Inglaterra o en otra parte, esta actitud de aislamiento altivo, ni de empujar a los compañeros de nuevo hacia esa vía que los sindicalistas, olvidando un pasado glorioso, llaman nueva, pero que ya había sido vista y seguida en la Internacional por los primeros anarquistas.
Hoy como ayer, quiero que los anarquistas entren en el movimiento obrero. Soy, hoy como ayer, un sindicalista, en el mismo sentido en que soy partidario de los sindicatos. No pido unos sindicatos anarquistas que serían tan legítimos como los sindicatos socialdemócratas, republicanos, monárquicos u otros, y servirían para dividir más que nunca a la clase obrera contra sí misma. No quiero tampoco esos sindicatos llamados rojos, porque no quiero tampoco los sindicatos llamados amarillos. Quiero, por el contrario, los sindicatos ampliamente abiertos a todos los trabajadores sin distinción de opiniones, los sindicatos absolutamente neutros.
Por tanto, soy partidario de la participación más activa posible del movimiento obrero. Pero lo soy sobre todo en interés de nuestra propaganda, cuyo campo es considerablemente amplio. Esta participación no puede equivaler por sí sola a una renuncia a nuestras ideas más queridas. En el sindicato debemos seguir siendo anarquistas, con toda la fuerza y amplitud del término. El movimiento obrero no es para mí sino un medio; el mejor, evidentemente, de todos los medios que se nos ofrecen. Este medio me niego a tenerlo por un fin, e incluso no lo desearía si nos hiciera perder de vista el conjunto de nuestras concepciones anarquistas, o más simplemente nuestros demás medios de propaganda y agitación.
Los sindicalistas, por el contrario, tienden a hacer del medio un fin, a tomar la parte por el todo. Y es así como, en la mente de algunos de nuestros compañeros, el sindicalismo se está convirtiendo en una doctrina nueva y amenaza al anarquismo en su propia existencia.
Ahora bien, incluso si se complica con el inútil epíteto de revolucionario, el sindicalismo no es ni será jamás sino un movimiento legalista y conservador, sin otro objetivo accesible -¡y ya es bastante!- que la mejora de las condiciones del trabajo. No buscaría mejor demostración de ello que la que nos ofrecen los grandes sindicatos norteamericanos. Después de haberse mostrado con un revolucionarismo radical en los tiempos en que eran débiles, esos sindicatos se han ido convirtiendo, a medida que crecían en fuerza y riqueza, en organizaciones claramente conservadoras, únicamente ocupadas en conseguir mayores privilegios para sus miembros en las fábricas, en el taller o en la mina, y mucho menos hostiles al capitalismo patronal que a los obreros no organizados, ¡a ese proletariado harapiento, mancillado por la socialdemocracia! No obstante, ese proletariado siempre en crecimiento de los sin trabajo, que no cuenta para el sindicalismo, o más bien que sólo cuenta como un obstáculo, no lo podemos olvidar nosotros, los anarquistas, y debemos defenderlo porque es el mayor de los sufridores.
Repito: es necesario que los anarquistas participen en los sindicatos obreros. En primer lugar, para hacer la propaganda anarquista: después porque es el único medio de tener a nuestra disposición, el día que sea, a grupos capaces de llevar la dirección de la producción: debemos participar, por último, para reaccionar enérgicamente contra ese estado de ánimo detestable que inclina a los sindicatos a defender solo los intereses particulares.
El error fundamental de Monatte y de todos los sindicalistas revolucionarios proviene, a mi entender, de una concepción demasiado simplista de la lucha de clases. Se trata de una concepción según la cual los intereses económicos de todos los obreros -de la clase obrera- serían solidarios, una concepción según la cual basta con que los trabajadores lleven en sus propias manos la defensa de sus propios intereses para defender del mismo modo los intereses de todo el proletariado contra la patronal.
Yo creo que la realidad es muy diferente. Los obreros, como los burgueses, como todo el mundo, sufren esa ley de competencia universal que deriva del régimen de la propiedad privada y que sólo se extinguirá con ella. No hay por tanto clases en el sentido propio de la palabra, puesto que no hay intereses de clase. En la "clase" obrera existen, como en la burguesa, la competición y la lucha. Los intereses económicos de tal categoría obrera están irreductiblemente en oposición con los de cualquier otra categoría. Y vemos a veces que económica y moralmente algunos obreros están más cerca de la burguesía que del proletariado. Cornelissen nos ha proporcionado ejemplos de este hecho en Holanda. Pero hay otros. No necesito recordaros que, muy a menudo, en las huelga, los obreros emplean la violencia… ¿contra la policía y los patronos? En absoluto: la emplean contra los esquiroles que, sin embargo, están tan explotados como ellos e incluso son más desgraciados, mientras que los verdaderos enemigos del obrero, los únicos obstáculos para su igualdad social, son los policías y los patronos.
No obstante, entre los proletarios es posible la solidaridad moral, a falta de solidaridad económica. Los obreros que se acantonan en la defensa de sus intereses corporativos no la conocerán nunca, pero llegará el día en que una voluntad común de transformación social haya hecho de ellos hombres nuevos. La solidaridad, en la sociedad actual, no puede ser sino el resultado de la comunión en un mismo ideal. Ahora bien, es función de los anarquistas despertar en los sindicatos ese ideal, orientándolos poco a poco hacia la revolución social, a riesgo de perjudicar esas "ventajas inmediatas" que hoy día nos parecen tan golosas.
Que la acción sindical entrañe peligros no se puede negar. El mayor de ellos es sin duda la aceptación por el militante de funciones sindicales, sobre todo cuando son remuneradas. Regla general: el anarquista que acepta ser funcionario permanente y asalariado de un sindicato se ha perdido para la propaganda, se ha perdido para el anarquismo. Se sentirá obligado a partir de entonces hacia los que le pagan y, como éstos no son anarquistas, el funcionario asalariado, entre su conciencia y su interés, o bien seguirá su conciencia y perderá su puesto, o bien seguirá su interés y entonces ¡adiós anarquismo!
El funcionario es un peligro en el movimiento obrero, solo comparable al parlamentarismo: uno y otro llevan a la corrupción, y de la corrupción a la muerte ¡no hay más que un paso!
Y ahora, pasemos a la huelga general. Mantengo el principio que vengo difundiendo todo lo que puedo desde hace años. La huelga general siempre me ha parecido un medio excelente para iniciar la revolución social. No obstante, evitemos caer en la nefasta ilusión según la cual con la huelga general la insurrección armada se convierte en una redundancia.
Se supone que parando brutalmente la producción, los obreros harán pasar hambre a la burguesía en unos días, y ésta, muerta de hambre, se verá obligada a capitular. No puedo imaginar mayor absurdo. Los primeros en caer de hambre en tiempos de huelga general no serían los burgueses, que disponen de productos acumulados, sino los obreros, que sólo disponen de su trabajo para vivir.
La huelga general, tal como se nos ha descrito, es pura utopía. O bien el obrero, muerto de hambre tras tres días de huelga, vuelve al taller, con la cabeza gacha, y será una nueva derrota. O bien querrá apoderarse de los productos a la fuerza. ¿Y a quién se encontrará impidiéndoselo? A los soldados, a los gendarmes, si no a los propios burgueses, y entonces será necesario resolver la cuestión a golpe de fusil o de bombas. Será la insurrección, y la victoria la logrará el más fuerte.
Preparémonos, pues, para esa insurrección inevitable, en lugar de limitarnos a preconizar la huelga general como una panacea para todos los males. Que no se objete que el gobierno está armado hasta los dientes y que siempre será más fuerte que los rebeldes. En Barcelona, en 1902, la tropa no era numerosa. Pero no había preparación para la lucha armada y los obreros, sin comprender que el poder político era el verdadero enemigo, enviaron delegados al gobernador para que hiciera ceder a los patronos.
Por otra parte, la huelga general, incluso si se reduce a lo que es realmente, sigue siendo un arma de doble filo que hay que emplear con mucha prudencia. El servicio de subsistencias no podrá admitir una suspensión prolongada. Habrá, por tanto, que apoderarse por la fuerza de los medios de aprovisionamiento, y enseguida, sin esperar a que la huelga se convierta en insurrección.
No es tanto a parar de trabajar a lo que hay que invitar a los obreros; es más bien a continuar por su cuenta. A falta de otra cosa, la huelga general se transformará rápidamente en hambruna generalizada, aunque se haya tenido la energía suficiente para apropiarse desde el principio de todos los productos acumulados en los almacenes. En el fondo, la idea de huelga general tiene su origen en una creencia errónea: la creencia de que, con los productos acumulados por la burguesía, la humanidad podría consumir sin producir durante qué sé yo cuántos meses o años. Esta creencia ha inspirado a los autores de dos folletos de propaganda publicados hace veinte años, Los productos de la tierra y Los productos de la industria, y esos folletos han hecho más mal que bien, en mi opinión. La sociedad actual no es tan rica como se cree. Kropotkin ha demostrado que, suponiendo un corte de producción, Inglaterra sólo tendría víveres para un mes; Londres no llegaría a tres días. Sé muy bien que existe el fenómeno bien conocido de la superproducción. Pero toda superproducción tiene su correctivo inmediato en la crisis que enseguida lleva a la industria al orden. La superproducción sólo es temporal y relativa.
Hay que concluir. Antes deploraba que los compañeros se aislaran del movimiento obrero. Hoy deploro que muchos de nosotros, cayendo en el exceso contrario, nos dejemos absorber por ese mismo movimiento. Insisto en que la organización obrera, la huelga, la huelga general, la acción directa, el boicot, el sabotaje y la insurrección armada son solo medios. La anarquía es el fin. La revolución anarquista que queremos supera con mucho los intereses de clase: propone la liberación completa de la humanidad actualmente esclavizada, desde el triple punto de vista económico, político y moral. Guardémonos por tanto de cualquier medio de acción unilateral y simplista. El sindicalismo, medio de acción excelente de las fuerzas obreras, no puede ser nuestro único medio. Menos aún debe hacernos perder de vista el único objetivo que merece un esfuerzo: ¡la anarquía!
fuente: Tierraylibertad
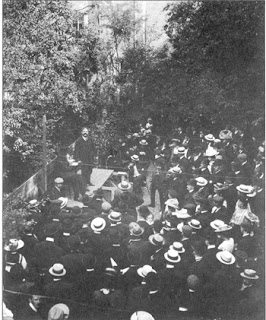
No hay comentarios:
Publicar un comentario